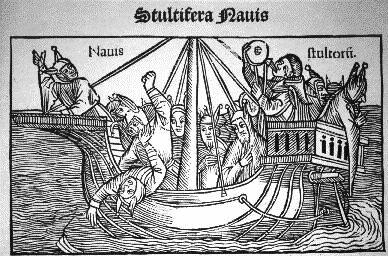Se me acercó con una carrerita lenta y temblorosa, como cada sábado. Me quitó las bolsas saludando y comenzó a caminar en dirección a mi auto. Cuando llegamos abrí el maletero y pusimos las bolsas en su interior. El olor parecía bañarme mientras bajaba el portalón. El olor del apio, de los duraznos y los tomates, de la albahaca y el cilantro, el olor del limón y las manzanas.
Metí la mano al bolsillo y saqué el billete más pequeño que tenía.
—Gracias, hermanito, —me contestó con su sonrisa de vino, con sus ojos enrojecidos y sin embargo alegres. —¿no tiene un cigarrito que me regalé?
Saqué la cajetilla del auto y le estiré un cigarro. También tomé uno para mí. Encendí ambos y miré cómo se alejaba la pequeña y delgada nube de humo.
—Mire, hermanito, ¿qué es eso? —con el cigarro cimbrándose en sus labios, con la mano izquierda tomándome del brazo, apuntaba con su brazo derecho estirado hacia el cielo, en dirección al norte.
Seguí su vista. Algo de color azul brillante se elevaba lentamente.
—¡Qué lindo el volantín, hermanito! Yo cuando era cabro, con mi taita, encumbrábamos volantines. Y era tan lindo, hermanito.
No supe si su mirada se había puesto más febril que de costumbre o si era sólo el sol, el calor, el cigarro y la falta de una cerveza o una caja de vino.
—Yo era bueno pa’l volantín, hermano. Hacíamos nosotros mismos los volantines, con mi taita. Tenía un pavo que era mi regalón, con tres colores, bonito, con una cola roja. Hay que hacer bien los tirantes, hermanito, porque si no la cosa no funciona.
Expulsaba el humo, volvía a aspirar el cigarro, volvía a exhalar el humo. Y mientras hablaba movía las manos como si sostuviera un gran volantín invisible.
—Había que poner la mano así —me decía mostrando sus 5 dedos pegados, proyectados hacia el cielo— y ahí tomar la medida para hacer el hoyito de los tirantes. Los hacíamos con un palito de fósforo. Pero tiene que ser la misma medida a los dos lados, porque si no después se va ladeando y terminamos mal poh, con el pavo en el suelo.
Volvió a tomar mi brazo y sus ojos se clavaban enrojecidos en mí y me hacía respirar el olor a resaca y a tabaco. Recordé que mi padre no sabía elevar volantines, nunca me acompañó a levantar uno, menos aún me explicó cómo poner los tirantes. Un tío vivía con nosotros en esos tiempos, cuando yo tendría 5 o 6 años, y él sí me enseñó algo, y me llevaba a las canchas de fútbol, terrenos baldíos y desiertos a esa hora, cerca de la casa, para poder encumbrar sin riesgo de perder el volantín enredado entre los cables. Y ahora, la cara del hermanito me decía que no podía olvidar esas cosas, que debía conocer la distancia entre el eje del volantín y los tirantes, y lo decía como si fuera urgente, como si los años por venir dependieran de mantener ese trozo de papel con dos varillas en el cielo.
Yo aún miraba el cielo y el objeto azul brillante que flotaba a lo lejos.
—Nosotros hacíamos hilo curado. ¿usted sabe hacer hilo curado, hermanito? Pescábamos un tarro y derretíamos la cola. Entonces usted tenía que echar el hilo dentro del tarro, y le hacíamos un hoyito a un corcho, para pasar la punta del hilo. Teníamos que hacerlo entre dos. A veces lo hacíamos con mi taita, a veces lo hacíamos con mi hermano. Entonces uno iba pasando el hilo mojado con el pegamento por el corcho, entre dos postes, y el otro iba pasando el vidrio molido para que se pegara.
Parecía sostener en la mano un cartón o un papel doblado que contenía el vidrio molido. Recordé haber hecho esa maniobra alguna vez con un primo. Creo que fue la única vez. La cola caliente olía mal, un olor un poco rancio, o quizás un olor un poco parecido al del alquitrán en verano.
—¡Qué bonito el volantín, hermanito! —yo no estaba seguro, pero no quise contradecirlo para que continuara.
—Entonces echábamos comis con los otros cabros de la población. Y siempre los mandábamos cortados a todos. Una vez, me acuerdo clarito como si lo estuviera viendo ahora, que había un volantín chilenito, y parecía que en vez de hilo tenía alambre porque no había nadie que lo pudiera mandar cortado, y todos los que se le acercaban se perdían. Y los cabros corrían detrás del cortado, con unos palos largos, con ramas en la punta, para poder pescarlo.
Sí, lo había visto también. Un pequeño bosquecito de ramas que corrían por las calles de tierra. Muchachos sin polera, descalzos, con chalas, corriendo con ramas y palos para atrapar el volantín. Era tanto el entusiasmo que muchas veces la carrera no tenía sentido: generalmente el volantín terminaba desgarrado entre las ramas que trataban de conquistarlo. Algunos recogían las varas para hacer un nuevo volantín. Otros recogían el hilo que se venía arrastrando mientras el volantín caía y lo enrollaban en un pequeño ovillo que guardaban en un bolsillo. Otros volvían a sus pasajes y sus calles con la vista pegada al cielo, esperando ver otro pájaro herido que planeara en dirección al piso, otro pequeño Ícaro cuyas ambiciosas alas se habían acercado demasiado al sol.
Recordé una niña que una vez perdió su volantín. Una niña que lloraba con un trozo de hilo colgando de su mano, mirando como el volantín se perdía en el cielo, por sobre las casas, con un ligero vaivén, zarandeado suavemente por el viento, como una pluma que cae, como un sueño que se desvanece, como una esperanza que se pierde. ¿Habrá vuelto a encontrar esa niña su volantín, o seguirá esperando con sus ojos oscuros perdidos en el horizonte?
—Hasta que me topé con el chilenito. Cuando vio mi pavo de tres colores se acercó al tiro, así que empezamos. Yo le largaba el hilo a mi volantín, el otro también. Yo le recogía y salía disparado hacia arriba, y ahí el otro también. Le seguía largando el hilo, el otro trató de empezar a mover su volantín para enrollar mi hilo con el suyo. ¡Puta que me asusté, hermanito! Porque si me agarraba el desgraciado me lo iba a bajar.
Mientras me describía la batalla movía las manos a contraluz, como si una fuera su volantín y la otra fuera el chilenito. Una mano se alejaba y se volvía a acercar, y entonces la otra partía detrás, persiguiéndola.
—Oiga, hermanito —ahora me miraba fijamente, a pocos centímetros de mi cara. —Eso no es un volantín, poh.
Efectivamente. Hacía rato yo había notado que no era un volantín, sino un globo azul metálico, con una cinta plateada que parecía una cola. Alguna niña, algún niño, había sostenido ese globo, y probablemente la cinta se había deslizado entre sus dedos. Ahora nosotros veíamos, terminando el cigarrillo, cómo el globo se elevaba lentamente, como si extrañara a alguien en la tierra y no quisiera volar, como el hermanito ahora extrañaba esos tiempos.
Con la cabeza gacha se dio la vuelta, en dirección a la feria. Lancé una frase a modo de despedida mientras me subía al auto. Por el espejo vi su andar lento y un poco inclinado.
Me alejé mirando el globo azul, que seguía suspendido sobre nuestras cabezas.